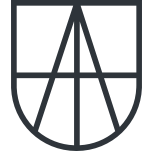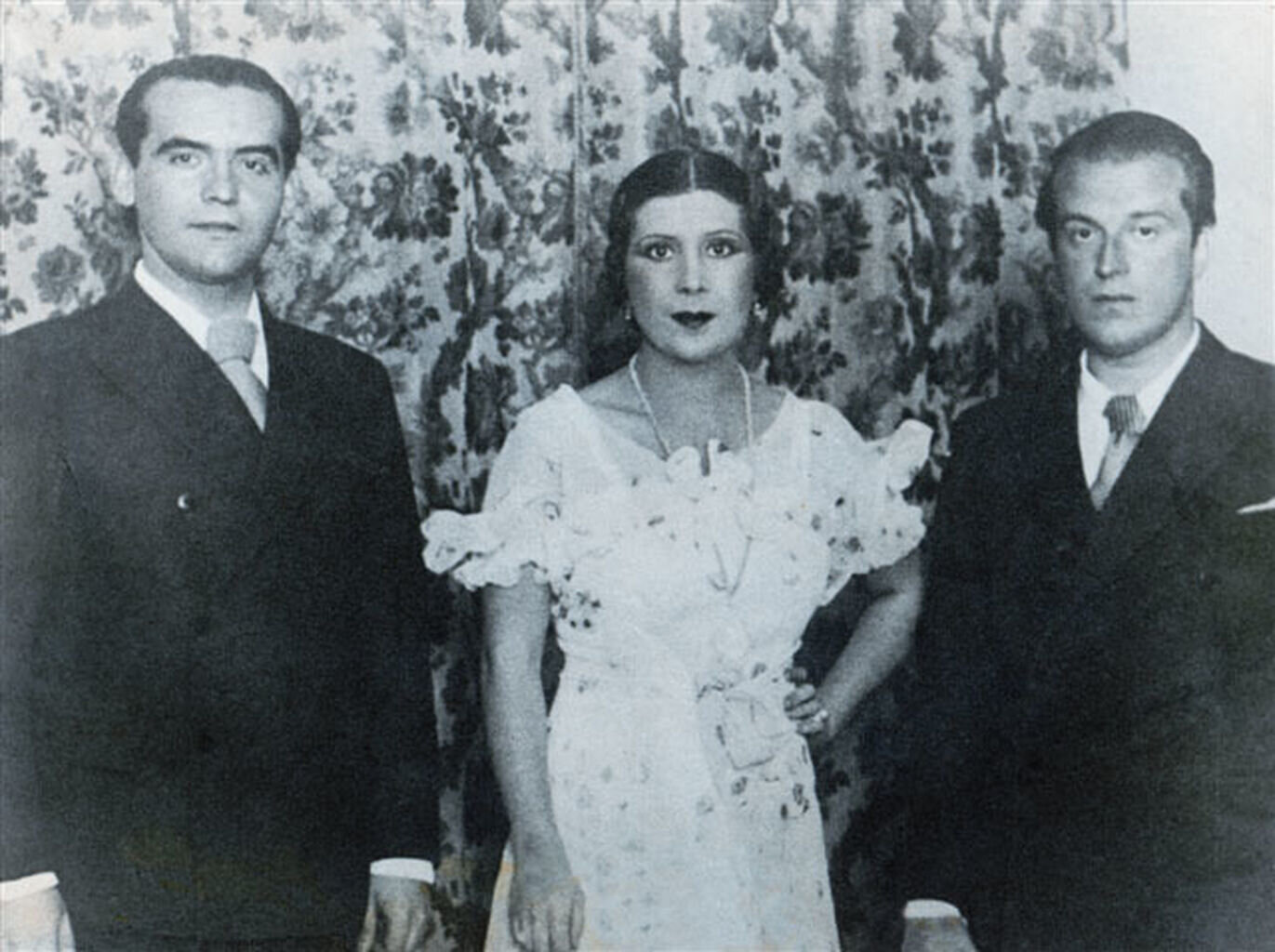Hace ya unos meses, celebramos en el Instituto un encuentro de un día completo alrededor de lo sublime y sus caminos desde diferentes disciplinas. Joaquín Siabra, ponente en este encuentro, hizo un gran recorrido sobre cómo los videojuegos crean experiencias sublimes y ha querido compartir, en diferentes partes, el contenido de su charla. Os dejamos la tercera y última parte. No olvidéis leer la segunda parte y la primera si aún no lo has hecho.
3. Constitución de lo sublime en el videojuego (sublime virtual II)
Consideremos por último aquellos videojuegos cuyo mundo virtual propicia la experiencia de la insignificancia ante un poder irresistible. Aquí no tiene sentido distinguir un lado subjetivo y otro objetivo, como en lo sublime virtual divino, porque de lo que se trata ahora es de constituir una presencia maligna. En lo sublime virtual divino, el mundo nos acompañaba y nos levantaba. En lo sublime virtual diabólico, el mundo nos persigue y nos abate.
Joaquín el día del evento en nuestra sede.
3.2. El jugador al servicio del mundo (sublime virtual diabólico)
Dislocación del espacio. Un caso señero es Silent Hill 2 (2001). El protagonista, James Sunderland recibe una carta de su mujer, María, emplazándole en el lugar donde pasaron la luna de miel; pero María lleva tres años muerta. Cuando James llega a Silent Hill se encuentra con un pueblo desolado y angustioso, distinto del que recordaba, por cuyas calles deambulan unos seres repugnantes entre la niebla o, en ciertos casos, bajo la ceniza. La ambientación desquiciante del juego está al servicio de una historia de terror psicológico absoluto que dota a este videojuego del espesor de las pesadillas.
Mary/María y James en Silent Hill 2 (trailer).
Todo esto es propio de lo sublime tradicional; así, los puzzles remiten argumentalmente a asesinatos, suicidios, actos de locura y demencia ocurridos antes de que el pueblo fuese abandonado. Pero Silent Hill 2 sobresale también en su constitución de lo sublime virtual. Para empezar, nos vemos obligados a resolver los puzzles en una oscuridad casi completa: sólo disponemos de una linterna para iluminar apenas las habitaciones y de una radio que emite ruido blanco ante la cercanía de alguno de los seres monstruosos. Además, el encuadre progresivo de cámara condiciona todavía más nuestras acciones. Una habitación, un pasillo, o una sala tienen asignados una serie de planos determinados, dependientes de la posición del personaje. Cada plano acentúa una característica determinada del espacio, dependiendo de la intención dramática: el carácter opresivo, la suciedad, la soledad, la angustia. Cuando el personaje se desplaza por ese lugar, los planos se suceden a la manera de montaje de una película. La habitación, el pasillo o la sala van desplegándose ante nosotros, van conformándose como ambiente. El mero cambio de plano mientras se recorre con una linterna un pasillo oscuro ya es desazonador, porque tiene el efecto de un suceso (nos obliga a reubicarnos espacialmente en el entorno), pero sin que ocurra otra cosa que una nueva perspectiva. Otro orden en el recorrido del dormitorio establece otro montaje, pero cada plano está relacionado con una determinada posición del dormitorio: está definido por el propio entorno y las cosas que contiene. El punto de vista, en efecto, es el de las propias cosas: no es sólo que el dormitorio tenga presencia, es que nos mira.
Una de las escenas con un pasillo desazonador. Silent Hill 2
Otro elemento que contribuye a lo sublime diabólico es la dislocación operada entre el mundo de niebla y el mundo de sangre y óxido. Por el día vamos descubriendo distintas ubicaciones en nuestro mapa de Silent Hill y nos familiarizamos con los contenidos de las habitaciones, los tránsitos entre ellas y los monstruos que habitan esos espacios. Cuando pasamos al mundo de sangre y óxido, la familiaridad se rompe brutalmente: un pasillo antes libre ahora está bloqueado, la puerta de una habitación lleva a un lugar distinto, hay que volver a encontrar los caminos y vías de acceso. Se plantea una mise en abyme en el que un espacio que consideramos horrible contiene, a su vez, otro peor.
Un último ejemplo del tipo de situaciones a que nos somete este videojuego. En cierto momento cercano al final debemos bajar al sótano en un viejo ascensor. Cuando intentamos usarlo suena la alarma de exceso de peso: hay que abandonar algún objeto de nuestro inventario. Soltamos esto y aquello. En vano: sigue el exceso de peso. Dejamos la comida. Igual. Por fin las armas, intuyendo lo que va a pasar. La alarma de nuevo. Nos desprendemos de la radio que avisa de la presencia de los enemigos. Sólo nos queda la linterna, y un pensamiento se repite en nuestra cabeza: yo ahí no puedo bajar sin luz. Pues bien: otra vez la alarma. Hay que bajar sin luz, o dejar de jugar. En este momento de despojamiento forzoso se siente lo demoniaco operando como una voluntad perversa a nuestro alrededor.
Dislocación de la trama. Otra forma de dislocación interna de las propias reglas del mundo es la de Metal Gear Solid (1999): las sucesivas distancias entre un objetivo y el siguiente, que a nivel narrativo tienen el efecto del giro argumental, y a nivel jugable el efecto del descentramiento. El tópico objetivo inicial consiste en rescatar dos personas de una base militar y evitar el lanzamiento de unas armas nucleares; para ello, nuestro personaje, Snake, debe infiltrarse en la base evitando ser descubierto por el enemigo mientras realiza su misión. El género, que Metal Gear Solid estableció por sí mismo, es el de la infiltración. La excusa argumental permite todo un repertorio de elementos inmersivos: si el personaje pisa un charco o camina sobre una estructura metálica y un guardia se encuentra a una distancia determinada, será alertado por el ruido y se acercará para investigar, o hará sonar la alarma. La consecuencia es que nos vemos obligados a prestar atención a cada objeto, ya sea para utilizarlo como escondite, ya para evitar descubrir nuestra presencia: el escenario se convierte en entorno. Sucesivas llamadas de nuestros compañeros mediante un intercomunicador anticipan objetivos a cumplir, que, sistemáticamente, son demorados, interrumpidos o cambiados por otras llamadas con nuevos objetivos, dando arranque a nuevas subtramas narrativas vinculadas a sus correspondientes subjuegos. La técnica de anticipación y modificación de objetivos, explotada sistemáticamente, logra sobrepasarnos como jugadores, obligándonos a dejarnos llevar por los acontecimientos.
Por ejemplo, para reunirnos con una agente doble infiltrada debemos tomar cierto ascensor, pero al llegar a la puerta descubrimos que se requiere una tarjeta de acceso, que se encuentra en otra planta del edificio; cuando logramos llegar a la correspondiente sala, ésta tiene el suelo electrificado, para desconectar el cual hay que accionar una palanca que se encuentra al final de un pasillo en esa misma sala.
Por el intercomunicador nos hacen saber dónde hay un lanzador de proyectiles dirigidos que, una vez obtenido, da paso a un subjuego de conducción del proyectil en visión subjetiva a través de la sala. Todo esto, entendido sólo en su aspecto narrativo, es insufrible, pero en el marco del mundo virtual de Metal Gear Solid propicia una experiencia inmersiva absoluta. A partir de cierto momento ya no sabemos a qué estamos jugando; cuando termina el juego no podemos recordar qué personaje hacía qué cosa ni cuál era, en definitiva, la historia del juego. De lo único que estamos seguros es de haber estado ahí.
Uno de los momentos más recordados de Metal Gear Solid se aprovecha de nuestra situación de jugadores ante la consola. Nos enfrentamos con Psycho Mantis, un telépata que lee nuestras acciones y las previene. No hay manera de golpearlo ni de usar un arma contra él. Por el intercomunicador nos llegan avisos cada vez más claros: Psycho Mantis está leyendo los movimientos de nuestro mando. Finalmente, la solución aparece en medio de la pura frustración: hay que cambiar el mando de un slot de entrada al otro, de los dos de que dispone la Playstation 2… Lo sublime comparece.
Serpientes en el videojuego. De Metal Gear Solid a Metal Gear Solid V.
Dislocación del sentido. Una vuelta de tuerca a este tipo de situaciones la ofrece The Stanley Parable (2013), que explota también la situación del jugador ante el teclado, ahora en un ejercicio de autorreferencialidad que cuestiona el mismo hecho de estar jugando. No es ya que se distorsione los objetivos planteados, como en Metal Gear Solid; es que en The Stanley Parable, sencillamente, no hay objetivos. La relación entre el jugador y el narrador (y entre el jugador y las acciones que lleva a cabo) es deconstruida de tal manera que la única experiencia posible es la de un sublime diabólico que podríamos calificar de nihilista o postmoderno. Lo verdaderamente curioso del caso es que, pese a la absoluta falta de sentido de nuestras acciones, seguimos intentando una y otra vez hacer saltar los límites del videojuego para encontrar distintos finales, que ni son tales (el juego vuelve a empezar eternamente), ni prestan servicio a narrativa alguna. Nuestros esfuerzos por encontrar un sentido oculto a ese mundo virtual semejan más bien los intentos vanos del pájaro por salir de su jaula. Sin embargo, esta experiencia se llega a estirar tanto, que The Stanley Parable, en ocasiones, casi cruza el límite de lo pretencioso. Como suele decirse, de lo sublime a lo ridículo no hay más que un paso [1].
Esto no es The Stanley Parable.
Dislocación afectiva. Por último, una posibilidad para la constitución de lo sublime diabólico pasa por el colapso del propio mundo virtual de acuerdo al esquema del Götterdämmerung wagneriano. Es el caso de Ico (2001). Lo sublime en Ico no proviene de su historia, un cuento de hadas muy sencillo -hay que ayudar a escapar a una niña de un gigantesco castillo en el que vive la pertinente reina malvada-, sino de dos presencias que logran constituirse de manera prodigiosa: la de la niña Yorda, y la del castillo, que termina por convertirse en un personaje más.
Los autores de Ico se propusieron subordinar cada uno de los elementos del juego, mediante el principio de sustracción, a la inmersión afectiva en el mundo virtual constituido. Si en una aventura típica se recurre a la variedad de escenarios, en ésta sólo hay a uno, el castillo; pero su recreación es arquitectónicamente exhaustiva y coherente, de una solidez abrumadora. Los personajes se limitan a cuatro: el niño, Ico; la niña, Yorda; la reina negra y las sombras enemigas (un personaje colectivo), para caracterizarlos de manera más efectiva. En vez de emplear una música para cada ocasión con fines expresivos o semánticos, el ambiente se basa sonidos naturales (viento, agua, pájaros, tormenta). Se imposibilita la comunicación verbal entre los personajes principales: Ico y Yorda hablan idiomas distintos, lo que les obliga a recurrir a unos pocos gestos; el fin es crear la presencia de Yorda.
Dicha presencia se intensifica mediante el recurso dotar al mando de vibración para simular los latidos del pulso de Yorda al llevarla de la mano. De la genialidad de esa decisión de diseño depende en gran medida el efecto sublime del final del videojuego. Cuando Yorda, pronunciando palabras ininteligibles, señala a Ico un elemento del escenario que de algún modo pueda servirle para descubrir la solución (ella ya lo ha hecho, pero no sabe contarlo), o cuando se resiente del codo por los tirones del niño, o cuando se muestra temerosa de subir unas escaleras muy altas y niega con la cabeza, en tales ocasiones este personaje, antes que comunicarse con nosotros, se está expresando. Este es todo un hallazgo del juego. Por no hablar, en lo que respecta al diseño de Yorda, de los momentos en los que se dedica a jugar con las palomas, se detiene para sentir el sol o la brisa en el rostro, u observa siguiéndole desde el suelo las escaladas de Ico por cuerdas, paredes o balcones. La delicadeza extremada con que se ha logrado hacerla presente es asombrosa.
ICO, We were there.
En cuanto a las reglas o leyes del mundo virtual, se simplifica tanto el control del personaje Ico, contextual y sin indicadores en pantalla, como su objetivo: conducir al personaje Yorda desde la entrada a la salida de cada una de las estancias, planteadas como puzzles físicos tridimensionales. El puzzle no está dado de una vez, sino que se despliega con un uso particular de cámara centrada en el personaje. Ésta sigue a Ico en sus movimientos por cada estancia, pero no lo hace neutralmente, como si fuese mero testigo de sus acciones. Por ejemplo, al entrar Ico en cierta habitación, el encuadre pone de relieve cierta cadena que cuelga de un balcón; cuando Ico logra colgarse de ella, a medida que asciende por la cadena la cámara gira levemente, abre el plano y deja ver el balcón y, en un extremo, una repisa por donde continuar. El planteamiento del puzzle es sucesivo y gradual, según avanzamos por una sala vamos descubriendo qué elementos son los relevantes para la solución. Esta técnica permite la interpretación espacial de cada habitación, sala, torre, patio o puente del castillo; obliga a considerar sucesivamente cada una de sus componentes y sus mutuas relaciones, a tener en cuenta cada detalle físico del entorno. Hasta el punto de que, en ocasiones, nos descubrimos inspeccionando el tipo de material de una pared para averiguar si se puede escalar por ella o no, esto es, imaginamos su tacto. Al mismo tiempo, la masa arquitectónica se convierte en una presencia siniestra en su mudez. Todos esos pasajes, los mecanismos y los muros están para algo, tienen un propósito desconocido, conforma un ámbito en el que somos permanentes intrusos…
Castle in the mist – ICO
Por una parte se crea la presencia física del castillo, fría, monolítica, incómoda. Por otra, el vínculo empático con Yorda. Establecimiento de espacio físico y emocional que se rompe doblemente: separación de Yorda, colapso del castillo. Una vez lograda la inmersión completa en el mundo de Ico, se destruye y surge la experiencia sublime de la insignificancia ante lo inevitable, a la vez catastrófica y hermosa.
Joaquín Siabra Fraile
Estudioso de la metafísica y la estética de los videojuegos.
[1] Y, en buena lógica de lo ridículo a lo sublime tampoco lo hay. Compruébese con Saints Row 4 (2013).